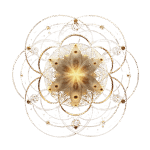MI TRAYECTORIA PROFESIONAL

Esta trayectoria profesional de más de 15 años como enfermera hospitalaria me enseñó a mirar el sufrimiento con profundidad, a acompañar con presencia auténtica y a escuchar incluso cuando no hay palabras.
Aprendí que el verdadero cuidado no se limita a una técnica o a una intervención clínica.
El cuidado nace del vínculo humano, de la empatía profunda y de la capacidad de sostener al otro en su momento más frágil, vulnerable o incierto.
Cada paciente, cada historia, cada despedida me transformó.
Agradezco de corazón a todas las personas que confiaron en mí en sus momentos más difíciles.
Ellas han sido mis verdaderos maestros. Me han hecho mejor enfermera, y sobre todo, mejor ser humano.
Esa sabiduría vivida es la que hoy me acompaña en mi labor como terapeuta integrativa transpersonal.
Porque sigo creyendo, ahora más que nunca, que sanar no siempre es curar, sino acompañar con conciencia, respeto y verdad.
Enfermería en urgencias: en primera línea del cuidado vital
Durante más de cinco años trabajé como enfermera en el Servicio de Urgencias hospitalarias, rotando por distintos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
Esta etapa me situó en contacto directo con la realidad más intensa y exigente del sistema sanitario público.
En urgencias, el objetivo es claro: estabilizar, intervenir con rapidez y derivar. Pero detrás de cada código, cada desfibrilación o cada ingreso urgente, hay una historia suspendida entre la vida y la muerte. La atención sanitaria inmediata deja poco espacio para lo emocional, y sin embargo, es precisamente ahí donde más se juega el vínculo humano.
El contacto con el paciente suele ser breve, pero la carga emocional es inmensa. Y aunque la formación clínica te prepara para actuar con eficacia, ningún manual enseña a sostener el trauma humano una y otra vez sin que algo dentro de ti se transforme.
En este entorno comprendí que cuidar no es solo intervenir: es preservar la dignidad, incluso en medio del caos.
Fue allí donde comencé a ver el trauma no solo como una emergencia médica, sino como una herida integral: física, emocional, relacional y existencial.
Esta experiencia en urgencias me impulsó a buscar un enfoque más profundo e integrador para acompañar el sufrimiento, lo que más adelante me llevó a formarme en neurociencia afectiva, PNEI, psicología transpersonal y trauma.

Medicina Interna:
donde el cuidado se vuelve cercanía y acompañamiento
Durante otros cinco años desarrollé mi labor como enfermera en los Servicios de Medicina Interna de distintos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
A diferencia del ritmo vertiginoso de las urgencias, aquí el tiempo adquiere otra densidad: los pacientes permanecen ingresados durante semanas, a veces incluso meses.
Esta continuidad transforma profundamente el vínculo asistencial, permitiendo una relación más cercana, humana y sostenida con las personas y sus familias.
La mayoría de los pacientes eran personas mayores o con enfermedades crónicas complejas, como insuficiencia cardiaca, EPOC, diabetes avanzada o cáncer en fases intermedias y terminales.
Es un entorno donde se entrelazan la fragilidad del cuerpo, la soledad del envejecimiento y el duelo que comienza antes de que llegue la muerte.
En Medicina Interna se aprende a convivir con la muerte cotidiana, no como un fracaso clínico, sino como parte natural del ciclo vital.
También se aprende a mirar la vejez con respeto, a sostener el sufrimiento prolongado y a nombrar lo que cuesta ser nombrado: el miedo, el deterioro, la pérdida de sentido.
Esta etapa reforzó mi convicción de que la salud no puede entenderse sin una mirada integral, donde cuerpo, emoción, historia de vida y contexto se entrelazan. Fue un paso clave en mi evolución hacia una terapia integrativa y consciente.

Unidad del Dolor:
donde el cuerpo habla lo que la mente calla
La Unidad del Dolor fue, sin duda, una de las experiencias más transformadoras de toda mi trayectoria como enfermera.
En este servicio especializado, el objetivo no era únicamente aliviar el dolor físico, sino abordar el sufrimiento en toda su complejidad, reconociendo su dimensión biológica, emocional, relacional y psicosocial.
Atendíamos personas con dolor crónico de larga evolución, muchas de ellas tras años de peregrinaje por diferentes servicios sin respuestas claras. Fibromialgia, neuropatías, dolor oncológico, postquirúrgico, lumbar o visceral eran algunas de las principales causas de consulta.
Fue aquí donde descubrí que muchas veces el cuerpo duele por lo que no se ha podido decir o sostener. Detrás de un síntoma persistente pueden habitar traumas antiguos, emociones reprimidas, pérdidas no elaboradas o vivencias silenciadas.
El cuerpo, como archivo vivo, expresa lo que no pudo ser expresado en su momento.
Aprendí que no todo dolor tiene una causa visible, pero todo dolor tiene un sentido. Y que cuando el dolor no puede eliminarse, sí puede ser escuchado, resignificado y acompañado con respeto, sin juicio ni urgencia.
Esta comprensión profunda fue una de las semillas que me condujeron a transitar hacia el enfoque de la Terapia Integrativa Transpersonal, donde hoy sigo explorando la conexión entre memoria somática, biografía emocional y salud integral.

Psiquiatría:
el arte de cuidar lo invisible
Mi paso por el Servicio de Psiquiatría fue, sin duda, una de las experiencias más transformadoras de mi trayectoria como enfermera.
Durante esta etapa trabajé en unidades de salud mental hospitalaria, donde los ingresos eran prolongados —semanas o incluso meses— y, en muchos casos, no existía una alteración física visible. Pero eso no hacía el sufrimiento menos real.
De hecho, el dolor emocional, psíquico o existencial puede ser tan incapacitante como cualquier enfermedad orgánica, y requiere una presencia profesional distinta: más empática, atenta y profundamente humana.
En Psiquiatría aprendí que hay heridas que no sangran, pero duelen con la misma intensidad.
La escucha activa, la contención emocional, el respeto por el ritmo interno y el sostén en momentos de desregulación son tan necesarios como cualquier intervención médica o psicofarmacológica.
Trabajé con personas diagnosticadas con depresión severa, trastornos de la conducta alimentaria, crisis psicóticas, ansiedad paralizante, intentos autolíticos y traumas complejos no resueltos.
Situaciones límite donde la psique se rompe, el cuerpo se bloquea y el sentido se desvanece, pero donde también emerge, muchas veces, una posibilidad de transformación.
Comprendí que el sufrimiento mental no siempre tiene nombre, pero siempre tiene raíz, y que la mente y el cuerpo están en diálogo constante, incluso cuando todo parece fragmentado por dentro.
Esta experiencia consolidó en mí la necesidad de una mirada integradora y compasiva sobre la salud mental. Una mirada que respete la historia de vida, la dignidad humana y el proceso emocional individual.
Y sobre todo, reafirmó en mí que acompañar no siempre es intervenir, sino, muchas veces, simplemente saber estar.

Oncología:
acompañar la vida… incluso en el morir
Mi paso por el Servicio de Oncología hospitalaria marcó un antes y un después en mi forma de entender el cuidado.
Aquí, el impacto emocional adquiere una dimensión distinta: profunda, silenciosa y radicalmente humana.
Atendí a pacientes de todas las edades —desde adultos jóvenes hasta personas mayores— que pasaban largas temporadas ingresados o regresaban periódicamente para recibir quimioterapia, radioterapia o tratamiento para el control del dolor.
El vínculo terapéutico se tejía con tiempo, escucha y presencia. No solo con la persona enferma, sino también con sus familiares, que acompañaban con amor, miedo, esperanza y una fuerza inmensa.
En este espacio, la muerte siempre estaba presente: a veces como certeza inevitable, otras como temor latente, y casi siempre como un tabú que nadie sabía cómo nombrar.
En Oncología aprendí que cuidar no siempre es curar, y que a veces el mayor acto terapéutico es la presencia silenciosa, el gesto amoroso que no necesita palabras.
Fue para mí una escuela de compasión, donde lo importante no era tanto “hacer”, sino estar de verdad.
Donde descubrí que acompañar el final de la vida puede ser profundamente sanador, incluso cuando no hay cura posible.
Comprendí que el cuidado también es un acto de dignidad, de humanidad profunda, de amor incondicional.
Y que eso, también, es salud.
La Terapia Transpersonal: un nuevo rumbo desde la esencia
Tras la pandemia, atravesé una etapa de colapso interno y vacío existencial.
Sentía que algo profundo en mí se había roto. Lo que antes me sostenía, ya no lo hacía.
Mi labor como enfermera —una vocación que había guiado mi vida durante más de quince años— ya no me llenaba; me drenaba. Había perdido la ilusión.
Y más allá del agotamiento físico, había una desconexión más profunda: con mi propósito, con el sentido de mi trabajo, conmigo misma.
Fue entonces cuando la Terapia Transpersonal apareció en mi vida, no como una solución rápida, sino como un nuevo camino que respondía a un anhelo silencioso que llevaba tiempo gestándose.
Inspirada por los aportes de Abraham Maslow, uno de los padres de la psicología transpersonal, descubrí una visión más amplia del ser humano.
Maslow hablaba de la autorrealización como la cima de su conocida Pirámide de Necesidades Humanas: una etapa donde la persona se reconecta con su propósito, su verdad interior y su dimensión espiritual.
Ese anhelo de trascendencia resonaba profundamente en mí.
Formación y transformación: un camino de integración
Decidí formarme en este enfoque integrador a través de la Escuela de Desarrollo Transpersonal y la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en un momento clave de transformación personal y profesional.
Este camino no solo me ofreció herramientas terapéuticas, sino también una experiencia viva de autoconocimiento, conciencia expandida y reconexión con mi esencia.
También estudié con rigor y pasión temas que ya habían despertado mi interés desde la enfermería, pero ahora desde una nueva perspectiva:
neurociencia, psiconeuroinmunoendocrinología (PNEI), neurobiología interpersonal, trauma, regulación del afecto, conciencia.
Encontré muchas respuestas, pero sobre todo, encontré una forma de integrar todo lo vivido:


 Una nueva forma de ejercer el cuidado
Una nueva forma de ejercer el cuidado
No entraba en mis planes abandonar la enfermería, porque ha sido y sigue siendo una parte esencial de mi vocación.
Pero no podía ignorar que mi esencia pedía otra forma de acompañar.
Una forma que uniera ciencia, conciencia y sentido.
Que no separara el cuerpo de la emoción, la mente de la historia de vida, ni lo visible de lo invisible.
Y así nació el proyecto que hoy me sostiene:
Un acompañamiento terapéutico integrativo, que honra tanto mi trayectoria como enfermera como mi compromiso profundo con la salud emocional, espiritual y humana.